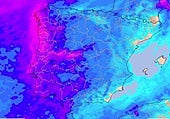Niños 'abandonados': 'La Hijuela' de Vera
A la Plaza del Hospital de Vera se llega desde la Plaza Mayor por la calle del Aire. Una de las bocacalles de la Plaza del Hospital se llama calle La Inclusa, sinónimo de casa-cuna. En la Plaza del Hospital está la Biblioteca Municipal, pero antes era precisamente el Real Hospital de San Agustín y en él se construyó una casa-cuna anexa. De aquel hospital no quedó nada, solo el nombre de la plaza como recuerdo, ni siquiera una foto. Allí, hoy, todavía, se cuidan y educan pequeños, lo hacen las monjas y algunos educadores. No es algo que solo se haga en la actualidad, se lleva haciendo de una forma u otra desde hace varios siglos, entonces se hacía con los niños expósitos (huérfanos) y con el auspicio también de la iglesia. Es curiosa y conmovedora la historia y las reminiscencias que esta deja.
Jennifer Simón Carrión
Martes, 10 de mayo 2016, 10:12
Arián Alarcón es un joven turrero de 24 años, que acabó Enfermería y se matriculó en un Máster de Ciencias de la Enfermería . El trabajo ... de Fin de Máster lo enfocó en la rama histórica vinculada a la comarca de la que es natural. Y así, decidió investigar sobre los niños 'expósitos' (los huérfanos) y sus cuidadoras (las nodrizas). «Había constancia de que en el extinto Real Hospital de San Agustín se construyó una casa-cuna anexa a éste y que contaba con una red de nodrizas distribuidas por muchos pueblos del Levante Almeriense. Pude identificar 3.268 niños atendidos a lo largo de sus muchos años en funcionamiento así como a cientos de mujeres que dieron lactancia a estos menores». No quedan restos ni fotos del hospital ni de la casa cuna, ni datos más concretos de los pequeños que pasaron por allí y cuál fue su destino, «es una pena, pero la única constancia que hay en cuanto a la vida de cada expósito asistido son hojas individuales en la que constan sus nombres, el lugar donde se encontraron o los dejaron, el cura que participó, raramente los nombres de padres biológicos y los de acogida, de vez en cuando, hay alguna mención de los motivos por los que se les deja en 'el torno' ( construcción para depositar a los menores de forma que los padres guarden el anonimato), los pagos, y algunos detalles más, en función de 'lo inspirado' que estuviera el escribano o el propio cura. Se puede conocer cuando morían porque vienen recogidos los pagos mensuales de sus cuidadoras, donde además se hacían constar las muertes de los menores o cuando finalizaba el periodo de destete. Es una verdadera pena que no figure en la documentación el destino posterior de los menores a medida que crecían (demasiado es que los trabajadores apuntaran tantos detalles, dados los pobres medios y la poca importancia que tenía la vida de un 'expósito' en aquella época (este concepto era peyorativo, con él se hacía mención a los orígenes impuros y pecaminosos con el que llegaba al mundo)». Se sabe (hay breves menciones en muchas de las partidas) que una parte de los menores eran acogidos de forma definitiva por sus propias nodrizas, otros eran llevados a la capital para ser acogidos en la casa-cuna central y otros tantos acababan bajo tierra. Estos y otros muchos detalles se conocen a raíz del trabajo 'La Hijuela de Vera (1736-1901)' de Arián Alarcón, en el que se desvelan los matices de una época entorno a los más débiles e indefensos y el importante papel de la iglesia en su asistencia. Y es que este trabajo inédito aporta información novedosa sobre el contexto de la época en cuanto a cómo funcionaban las acogidas y por qué manos pasaban los infantes, «identifico a niños expósitos con nombres y apellidos (puede que algún descendiente esté interesado el día de mañana en investigar sobre su pasado)», dice Alarcón. La iglesia y los abandonados «El fenómeno del abandono de niños en Almería fue incrementándose hasta tal punto que, dada la falta de normas que regularan cómo actuar ante esta situación, el obispo de Almería, Claudio Sanz y Torres elaboraría una primera norma. Ésta acabaría finalmente siendo aprobada por Carlos III con el rango de Real Cédula en el año 1763. Dicha ley regulaba la asistencia al expósito en torno a una casa-cuna central, situada en la capital de la que dependían otras cinco distribuidas a lo largo de la provincia: Zurgena, Serón, Tahal, Los Vélez y Vera. Debido a una serie de problemas (económicos, esfuerzos por centralizar recursos) solo lograron mantenerse en el tiempo tres de ellas: Vera, Los Vélez y la de la capital, estas tres casas-cuna recibieron el nombre por los coetáneos de la época de Las Tres Hijuelas», explica Alarcón. Hasta la Hijuela de Vera llegaban bebés de Garrucha, Cuevas del Almanzora, Arboleas, Lubrín, Mojácar, Sorbas, Bédar, Carboneras y Turre, principalmente. La mayoría de ellos se abandonaban en los hospitales (de Vera [en su torno] y Cuevas), otros se dejaban en cortijos o en casas de conocidos, y algunos, incluso en caminos o calles. Los motivos, normalmente, el hambre y la miseria, pero también en muchos casos el guardar la deshonra de la mujer y su familia. Los pequeños pasaban por muchas manos ya que «cuando un expósito era abandonado en un determinado pueblo, se trasladaba inicialmente a la parroquia de ese lugar. Allí el cura ecónomo propio o el teniente de cura iniciaban un registro previo del expósito y avisaba al mayordomo de la casa-cuna de Vera de tal hecho. Así, éste se adelantaba en la búsqueda de candidatas para ser su ama de cría. La supervivencia del expósito dependía de iniciar la lactancia en sus primeras horas de vida, por lo que todo el proceso debía llevarse a cabo a la mayor brevedad posible. Una vez que el expósito era trasladado al municipio correspondiente, mientras se hacía la espera para la asignación de la nodriza, éste quedaba resguardado y atendido en la casa-cuna a manos del ama mayor (una mujer con experiencia en el cuidado de los menores y con una serie de competencias, la cual residía las 24 horas del día en la habitación del torno», detalla este joven enfermero. El papel de la iglesia en este servicio asistencial fue determinante, algo que resulta lógico en la época. Fue importantísimo «a nivel económico, social y moral», contrataban a las amas de cría, que, a pesar de los requisitos, como llegaban tantos nenes al final se contrataba a quién tuviera leche se les pagaba una miseria y todos tan contentos. Lo primero que se hacía con el pequeño, evidentemente, era bautizarlo, después inscribirlos, «en la Hijuela de Vera tuvieron la decencia de no ponerles por apellidos 'Expósito' . Cuando no había una petición expresa de los padres biológicos respecto a un determinado nombre para sus hijos , se les asignaba uno vinculado con el cristianismo. Algunos eran de lo más variopintos: Hermenegildo de la Resurrección, Manuel de las Llagas de San Francisco, Pantaleón, Celedonio, Leovigildo Ceferino, Josef Juan Nepomuceno María de Jesús (todo seguido). Realmente sería muy difícil que después de más de 100 años los descendientes sepan sus orígenes ateniéndose a un nombre y un apellido (pero quién sabe, si se conoce el pasado familiar)», apunta Arián. Eso sí, una vez que dejaban de lactar se les pierde la pista documental.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión